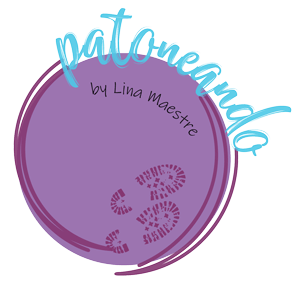Guía para viajar a Ráquira: la capital artesanal de Colombia
12 abril, 2021
Guía para viajar a Kenia (consejos y varias ideas de rutas)
2 julio, 2021Mi caleidoscopio de tiempo

Hace unos días mi alarma sonó y antes de que mi calendario me enviara una notificación, di varias vueltas en la cama y no quería salir de mi cobija calientita. Afuera estaba lloviendo, podía escuchar las fuertes gotas galopando sobre el techo y los vidrios. En esas condiciones era muy difícil levantarse de la cama pero ese conflicto interno terminó de un golpe cuando decidí encender la luz y dar un brinco tosco y efusivo.
Me estiré sobre la orilla de la cama, me hice una cola de caballo en el pelo con un elástico que reposaba sobre mi mesa de noche, al lado de mi Kindle, entre mi termo rosado de agua y la lámpara redonda. Fui al baño y me acicalé, me puse mi ropa de ejercicio y me dirigí a la sala. Saqué mi colchoneta, las pesas, me calcé mis tenis rosados con cordones verdes y busqué la rutina del día en mi celular. Entre saltos y exhalaciones, logré ver los primeros rayos de sol que se divisaban sobre el horizonte.
Después de terminar mi rutina, me di una ducha con agua tibia y me vestí con ropa para estar en casa. Me preparé el peor café del mundo, era tan amargo que no lo terminé. Dudé de la nueva fórmula con leche de coco más azúcar dietético.
La noche anterior a las veinte horas con veinte minutos, el presidente Emmanuel Macron había anunciado un nuevo confinamiento hasta el primero de diciembre. Y entonces pensé en mí espacio reducido, observé las cuatro paredes color beige y gris, el suelo de madera que tanto me gusta y el gran sofá que es el núcleo de este lugar. De vez en cuando cenamos en éste, especialmente cuando estamos viendo alguna película o una serie y pedimos sushi o pizza a domicilio. Otras veces sirve de reposadero para hacer una siesta, leer un libro, tomarme un café mientras observo por la ventana las casas de entramado de mi barrio o para simplemente no hacer nada.

Fotografía de Pexels.
Esta casa se ha convertido en mi refugio, en mi lugar de trabajo, en mi gimnasio y en mi estudio de yoga. Mi espacio “power”, mi cimiento durante largas horas en casa tratando de hacer y de no hacer nada. De hecho creo que he pasado tanto tiempo aquí adentro, que a veces no quiero salir de ella por pura costumbre; porque creo que debo hacer más, que no he terminado mis quehaceres, que me falta tiempo para hacer algo, porque esto, y lo otro.
A veces creo que es la añoranza de mi país, de ver a los míos, de darme cuenta que mi trabajo aquí va a paso más lento y el crecimiento desde este lado del mundo es más pausado. Menos contratos, menos oportunidades. Un conflicto constante lucha dentro de mí mientras intento que estas cuatro paredes me provean de inspiración y de ideas que provoquen algún cambio. Ideas que llegan sueltas como un festival de cometas de diferentes colores y las voy agarrando una a una, tan rápido como pueda o tan lento como me lo permita. Algunas me dejan jalarlas rápidamente, con movimientos bruscos pero firmes hacia mí. Otras se me suelen escapar por más que sostenga firmemente el hilo y unas pocas las dejo ir por decisión propia. Porque siento que no aportarán nada en mi vida, porque tal vez otro ya tenga esa misma cometa con colores similares y la forma exacta. Y me da miedo. Miedo a repetir, a ser menos que otro, a hacerlo mal, a no darle una forma adecuada o simplemente a no tener el entusiasmo suficiente para hacerlo.
Porque un día quiero algo y al día siguiente ya no me causa la misma curiosidad. Y es agotador mantenerse en tierra cuando la mente quiere estar volando todo el tiempo.
Algunas veces culpo a mi ansiedad, otras veces a mi TDAH que no me dejan aterrizar una cometa a la vez porque quieren tenerlas todas a la mano o maniobrarlas todas a la vez. Pienso lo genial que sería tener la mente en calma durante un día, con las neuronas tranquilas dispuestas a bailar un Vals y no una Champeta o un Mapalé.
Pienso en las cosas que deseo. Que mis soliloquios fueran menos frecuentes, que las comparaciones odiosas fueran más cortas, que la ansiedad y la búsqueda de querer hacer todo perfecto se calmaran por un tiempo y me dejaran ser libre por unos días. Que mi mente dejara ser como ese cuarto de «chécheres» donde termino metiendo tantas cosas que a veces ni sé por qué están ahí.
Deseo hacer cambios y por eso tal vez agradezco la pausa obligada que vivimos este año, el arraigo en mi lugar “power” que me ha hecho ver lo bello en las cosas más simples. Lo que creía relevante dejó de serlo y ahora ocupa un papel secundario en esta obra de teatro cuyos personajes se disputan detrás del telón.
Y esa disputa es constante, a veces ocurre en la mañana, cuando me estoy recién levantando, cundo mi cuerpo aún se debate entre quedarse acostado un ratico más o levantarse para empezar el día. Antes de encender la cafetera y que el aroma a café inunde mi pequeño espacio “power”.
Llevo semanas, o tal vez meses, intentado saber qué me causa esa ansiedad, esas ganas de no hacer nada y de hacerlo todo a la vez. Esas comparaciones odiosas que no hacen daño sino al que las siente y que tratan de pasar desapercibidas bajo una máscara invisible.
Es como si dos versiones de mí estuvieran en constante conflicto y no pudieran convivir juntas. Tal vez mis franjas de colores necesiten un espacio más amplio para el autoanálisis o mi pequeño espacio de paredes beiges y grises no estén siendo suficientes para sostener todo lo que quiere salir.

Fotografía de Pexels.
En confinamiento los días pasan lento, el trabajo se vuelve pesado y la lucha por ser la mejor versión de uno, se vuelve constante. Solo sé que a pesar de todo, me siento más tranquila que hace unos meses y que estoy he estado haciendo todo lo que esté a mi alcance por hacer brillar mi mundo y llenarlo de colores.
Cuando estoy en ese espacio, es decir, cuando no estoy viajando, me gusta llevar un calendario de tareas, algo que marque mi rutina. Me guío por pequeñas franjas de colores que marco en mi calendario virtual. Les pongo títulos y recordatorios para no olvidar lo que tengo que hacer. Cada domingo trato de visualizar mi semana y anoto lo que me gustaría lograr, lo que quiero aprender, lo que no es importante y lo que es urgente.
Luego empiezo a organizar mis secciones como un juego de tetris con cuadros de colores.
Naranja para las franjas de desayuno y almuerzo, rojo para la hora de ejercicio, color vino tinto para mi clase de yoga, lavanda para mis horas de lectura y escritura, amarillo para el trabajo en las redes sociales y azul cielo para el resto de deberes.
Suelo dejar espacios en blanco para mis momentos de descanso, y así termino escuchando un podcast, viendo alguna charla TED, caminando por el bosque, llamando a un ser querido o viendo alguna película o un documental.
No tengo problema en mover las fichas si algo extraordinario ocurre o si ese día no me siento de humor; me gusta el orden acompañado de imprevistos.

Fotografía de Pexels.
Así lleno mis días desde que el mundo que conocía empezó a caer como fichas de dominó, una tras otras. En esos meses no tenía un bloque caleidoscopio que me ayudara a organizarme, tenía bajones de energía y mis emociones iban y venían como una montaña rusa que baja a toda velocidad y vuelve a subir en calma para mantenerse estable por unos segundos antes de repetir el ciclo. Y aunque estemos todos en el mismo juego mecánico, mientras algunos van en picada, otros van subiendo pausadamente mientras unos cuantos reposan en calma sobre la cima.
Los meses después de la declaración de pandemia y de un confinamiento mundial fueron pasando y pudimos volver a salir, pudimos realizar viajes cortos, caminar por la montaña y volver a ver un atardecer. Pero las cosas no eran como antes y en ese despertar de emociones, empecé a descubrir lo que me faltaba. Mi lado B.
Así que empecé a organizar mi tiempo en un calendario pero no llené las franjas de sólo trabajo sino también de tiempo para mí. Ese caleidoscopio incluía mis horas de ocio, de escritura, de lectura, de no hacer nada, de cursar algún taller o curso virtual, de aprender cosas nuevas. Un tiempo para dedicarle atención a las cosas que tenía oxidadas y a las personas que tenía en el olvido.
Al pasar el tiempo fui notando que esos colores han ido transformando mis días, me han ido transformando a mi misma. Han traído aprendizajes nuevos disfrazados en formas de melodía, de palabras, de gestos y nuevas revelaciones. Me han hecho descubrir ruidos internos que antes pasaban desapercibidos. Mi caleidoscopio de tiempo me ha ayudado a encontrar lo hermoso en lo más simple.
Este año se ha afianzado esas ganas de hacer de todo y nada a la vez. Tal vez siempre fue así, pero no prestaba atención detalladamente al ruido interno porque siempre me mantenía en movimiento, rodeada del ruido exterior encubriendo lo que pasa dentro.
Pero en mi espacio “power” el ruido es más sutil, tan exquisito que a veces pasa desapercibido; los pájaros trinando, los pocos autos que pasan, el viento ululando, los vecinos recogiendo las hojas color naranja con un rastrillo, el sonido de la cafetera en la mañana y después del almuerzo, un vals de Alexis Ffrench, de Mozart o de Vivaldi mientras el tecleo de mi computador aumenta con la velocidad de mis pensamientos.
El ruido de mi espacio me permite pensar en lo que antes no. La situación actual me concede sentir emociones que antes no sentía, preocupaciones que antes no me aquejaban.
Soy la viajera que escribe y mi escuela es el mundo. Soy la escritora que viaja y las letras son mi escuela. Soy lo que elija ser, usando toda la paleta de colores y cambiando o creando nuevas mezclas a medida que mi cuerpo o las circunstancias me lo exijan. Soy un caleidoscopio brillando y eligiendo ser lo que quiera ser.