
Bogotá sin filtros
7 junio, 2016
Paloquemao: Un mundo lleno de sabores
29 junio, 2016Museo del Oro de Bogotá y la furia colonizadora

Me encuentro en el segundo piso del Museo del Oro de Bogotá. Estoy en una zona central, contemplando una especie de vitrina que muestra a través de una luz filtrada, un objeto que ha sobrevivido al paso del enemigo más poderoso. El tiempo. Una corona bañada en láminas de oro que permanece intacta, a su alrededor no hay nada, más que la luz tenue que se mezcla con el color amarillo resplandeciente. A mi lado se encuentra una señora con rasgos nórdicos; alta, rubia, ojos azules, blanca casi tirando a transparente. Lee la descripción en inglés que cuelga al lado de la vitrina.
Sigo caminando, estoy sola, no, conmigo misma, un sentimiento que antes odiaba y ahora lo aprecio más que nunca. En estas paredes no solo se encierran objetos con historia, sino también narraciones de cómo vivieron nuestros antepasados antes de la invasión y colonización española. Camino, me detengo, esto me llamó la atención. Leo la descripción que cuelga justo al lado del objeto, no, esa no, esa está en inglés, la otra. Por alguna extraña razón, prefiero leer la historia de mi país en el idioma de Cervantes. Leo nuevamente, “En Perú y Ecuador se han encontrado las primeras evidencias metalúrgicas del continente que datan del 2100 antes de Cristo“, seguido por un, “En el territorio colombiano las primeras evidencias son trabajos de oro martillado del 500 antes de Cristo” y en ese instante, al ver las fechas, comprendo lo ínfima que es nuestra existencia. Estoy de pie enfrente de una vitrina pensando que tal vez en un futuro las salas de algún museo se llenarán con vitrinas de objetos de nuestra época.

Collares, vasijas, objetos tallados en piedra, otros hechos en cerámica, colgantes en forma de felinos, escudos, poporos, falos tallados en piedra. No hay que estar alucinando para asombrarse con tanto lujo, no solo en términos de valor material sino ancestral. Estoy recorriendo salones enteros de la colección más grande de restos de piezas de orfebrería y cerámica prehispánica del mundo. Piezas que son muestra fiel de la riqueza cultural de Colombia. Hechas y talladas a mano por nuestros antepasados. Rastros difíciles de imaginar si tal vez no hubieran sobrevivido al paso del tiempo, aunque claro está, bastaba con leer las historias de los cronistas de las Indias que fueron prolijos contando sus aventuras y describiendo los encuentros con aquellos nativos que los consideraron hijos del sol facilitando su llegada.
El cronista y conquistador español Fernando Jiménez de Quesada, después de afrontar adversidades y plagas tropicales durante meses, atravesó la cordillera de los Andes y se encontró con una «civilización con un régimen militar aguerrido y un sistema político regular, por sus gobiernos hereditarios».
Se trataba de los Muiscas, la civilización agrícola y artesana del altiplano de Cundinamarca. Sirviéndose más de la razón que de la espada, Quesada los sometió, y años después fundó la actual capital del país, Santa Fe de Bogotá.
Camino en el recinto y observo que las paredes literalmente hablan. Frases alusivas a cuentos y canciones de diferentes regiones y poblaciones del país. Las mismas poblaciones que entre ellas intercambiaban productos, sellando un trueque que sin imaginarlo, quedaría grabado en la memoria taciturna de aquellos que siglos después, visitaríamos esos recuerdos encerrados en vitrinas casi invisibles. En una de esas paredes leo que América fue poblada hace 20.000 años por cazadores y recolectores venidos del Viejo Mundo. Luego de ocupar este territorio, con el tiempo desarrollaron la agricultura y vivieron en aldeas y ciudades. La metalurgia, descubierta hace 4.000 años en los Andes centrales, se expandió hasta llegar a la costa sur de Colombia.

Es gracias a estos trabajos manuales que podemos situar en el tiempo a estas grandes civilizaciones que ocuparon territorios alrededor de doce siglos antes de la llegada de los españoles. Muiscas, Tolimas, Calimas, los Nariño, Duimbaya, Sinú y los Tayronas, son las civilizaciones que sobresalen en la exposición, algunas de las cuales tuvieron que sucumbir ante un acto bárbaro de una civilización de hierro conquistador. Unas desaparecieron, otras aún se mantienen luchando por mantener las costumbres de sus antepasados.


Advierto que cada paso desemboca en un pensamiento que a la vez termina en pregunta ¿Qué hubiera pasado si la furia colonizadora no hubiera llegado? ¿Si a los indígenas no los hubieran maltratado, asesinado y desterrado de sus tierras? ¿Si no los hubieran despojado de sus pertenencias?
Para aquella época, estas civilizaciones ya disfrutaban de una vida totalmente reglada. Gozaban de una agricultura eficiente centrada en el cultivo del maíz o de la yuca, la caza y la pesca. Estaban organizados por estratos sociales, el trabajo metalúrgico era común entre las sociedades con líderes políticos y religiosos permanentes que gobernaban sobre grupos de aldeas. La producción del metal estaba a cargo del servicio de los gobernantes, quienes la utilizaban para su prestigio y hacer visible su autoridad. La gente común empleaba adornos sencillos. Nada era dejado al azar.
Camino entre vitrinas y contemplo una figura en forma de barca. No hay nada a su alrededor, está sola, de seguro para no quitarle el protagonismo que se merece. Antes de disparar con mi cámara leo la lámina que está debajo del vidrio con una luz tenue filtrada desde el techo. Ahora lo entiendo todo. Durante años escuché hablar sobre la famosa leyenda pero nunca antes había analizado su importancia. Dice, “Cada cierto tiempo los Muiscas realizaban grandes ceremonias en las lagunas de los páramos. Los pueblos se congregaban bajo la dirección de sus caciques y sacerdotes para hacer ofrendas a los dioses. Según dice la leyenda, en algunas de estas ocasiones se celebraba el ritual de El Dorado: Un cacique muy poderoso, acompañado por sus sacerdotes, entraba en una balsa al medio de la laguna y arrojaba oro y esmeraldas a las aguas”. Logro imaginarme a los españoles enardecidos y ambiciosos por saquear y arrasar todo a su paso para poder comprobar que la leyenda era cierta. Dejando así una ulterior herida que tardaría años, tal vez siglos en sanar.

A través de unos alto-parlantes, una señora avisa a sus visitantes que el museo ya pronto cerrará sus puertas. Salgo y doy un paso hacia la realidad. Los vendedores afuera pregonan sus productos. Frutas, jugos, en el suelo veo objetos para el hogar, mendigos, un hombre tirado en el suelo estira su mano pidiendo limosna. Se ve de todo en este lugar. Camino alejándome del tumulto. No hay casi tráfico por tratarse de un domingo. Atravieso la calle que debería cruzar para tomar el Transmilenio que me llevará de regreso a casa. Me detengo por un momento pensando en qué sería de todo esto si la furia colonizadora no hubiera acabado con las civilizaciones que ocupaban este lugar y que ocuparon un lugar preponderante en la historia etnográfica de Colombia.

Otros posts de la serie temática «Bogotá sin filtros»:
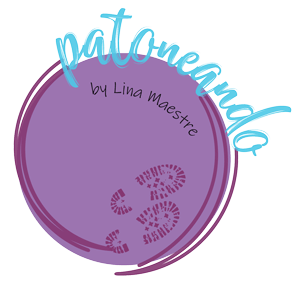



4 Comments
Me transporté al pasado con tu artículo. Sigue escribiendo mi Lina.
🙂 🙂 <3
Una herida que no ha sanado… Una hecatombe causada por esa ambición y colonización europea que no ha parado… Ya te darás cuenta de las tremendas consecuencias del eurocentrismo exparcido alrededor del mundo… Africa también hoy llora y sufre el dolor de esto…
Muy válido ese cuestionamiento… Un pesar no saber que hubiera sucedido si ellos hubieran respetado la diferencia y no hubieran acabado nuestra cosomivision… Una lástima nuestra sangre derramada y la indiferencia, desconocimiento y negación del exterminio de los pueblos americanos.
Una herida que tarda en sanar… Muchas gracias por pasar y comentar Gio. Me encanta tu punto de vista.